Centenario de Ingmar Bergman: La vergüenza
Mientras en Francia se hacía cada vez más
polémico el cine con Godard, en Alemania occidental aparecían los inicios de
una nueva vanguardia, y el cine italiano brillaba incandescente, Suecia se
aseguraba también un lugar en la historia del cine con la obra de Ingmar Bergman
en los años sesenta.
A partir de Persona, Bergman comienza una etapa en su cine en la que la
ausencia de Dios continúa siendo un tema importante, pero se ve depurado y
precisado en estudios psicológicos profundos sobre la soledad, la infancia y la
identidad. La hondura intelectual de las películas de esta etapa solo son
comparables con las de otro escandinavo, el también teológico Carl Dreyer, pero
con el bagaje teatral y religioso de un hombre criado en el luteranismo, asiduo
lector de filosofía y dramaturgia.
Andrei Tarkovsky comenta que le agrada el
cine sueco pues es específico de su geografía, sus tradiciones, su
nacionalidad, en el sentido de que sus preocupaciones son el mundo interno de
los personajes, con una manera particular de vivir y exponer el retraimiento de
su sociedad. Bergman, amigo de Tarkovsky, encontraba el trabajo del ruso igual
de fascinante y hermoso. Si bien ambos realizadores abordan el misterio de
Dios, en el ruso hay un creyente sereno, contemplativo (a pesar de sus
tendencias marxistas), mientras que en el sueco están la creencia y la duda. Este
cuestionamiento como asunto se encuentra en lugares cercanos como el cine danés
contemporáneo, el cual plantea conflictos al protestantismo nacional problematizando
la fe y la atribución de milagros.
Una pareja se enfrenta a la
llegada de la guerra a su puerta en La
vergüenza (1968, Ingmar Bergman). La frustración, la ansiedad y el miedo
calan hondo en la relación y los obliga a ver todo con desconfianza. La guerra
transforma a los personajes alrededor del matrimonio, quienes poco a poco van
revelándose amenazantes, y quiebran aún más la poca humanidad que quedaba en
los protagonistas. Los planos largos, la cámara estática, la condición insular
del espacio, van añadiendo a la atmósfera de claustrofobia. La guerra es
inevitable.
“Para hacer una película de
guerra es preciso representar la violencia cometida tanto hacia los grupos como
hacia los individuos (…) cuando hice La
vergüenza sentí el intenso deseo de exponer la violencia de la guerra sin
restricciones”, escribe Bergman.
La superviviencia es allí lo
más importante, y todos los personajes empiezan a tomar decisiones que procuran
su evolución psicológica, pues al verse frente a la situación límite, la
crueldad y el odio terminan por socavar cualquier hecho de bondad. “Es sobre la
infiltración gradual del miedo”, señaló el director (en Imágenes, Tusquets).
En principio los personajes no
se ven afectados directamente por la guerra. Mientras el resto permanece en
batalla, ellos solo reciben noticias sobre el conflicto. Pero la realidad
aparecería pronto dura y cruel en sus narices, y Bergman transfiere sus temores
acerca de cómo sería su proceder en una situación similar, si sobreviviese al
horror que trascurre. Una gran fábula de cómo la guerra llega hasta lo más
íntimo de todos y cómo el hombre puede o no quebrarse frente a las intrigas y
sospechas.

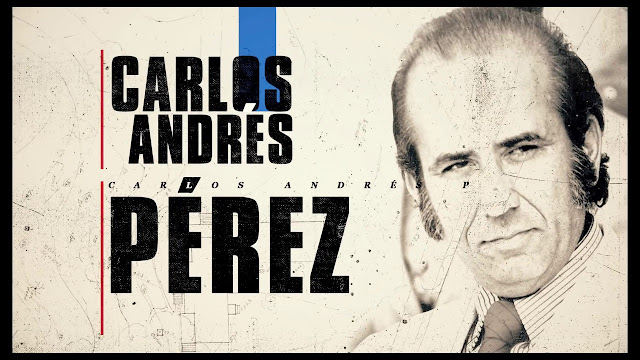

Comentarios
Publicar un comentario