Lumière y compañía
1
Casi cien años después de la Revolución francesa, la luz de las lámparas de arco baña
las calles nocturnas de París con una intensidad nunca antes vista. Hombres
leen el periódico con la luz que rebota de las paredes en calles distantes. Comparadas
con las lámparas de aceite o gas, las nuevas fuentes de luz son tan brillantes
que debieron ser colgadas más alto que aquellas. La luz que emanan es tan
similar a la del sol que el ojo humano funciona como lo hace de día. Muchos
consideran que la ilusión diurna es tan intensa que los pájaros cantan y las
mujeres abren sus parasoles para protegerse de aquel nuevo sol. Robert Louis
Stevenson escribe: “Una suerte de nueva estrella brilla ahora cada noche,
horrible, sobrenatural, detestable para el ojo humano, ¡una lámpara para una
pesadilla! (…) Podría pensarse que la humanidad se habría contentado con lo que
Prometeo robó para ella y no haber ido a pescar en el cielo profundo con
cometas para atrapar y domesticar el fuego salvaje de la tormenta”. Pero no
todos estaban espantados por tanta luz: todo lo que querían desde hace mucho era que hubiese más. A
finales del siglo diecinueve estaba por hacerse la luz, y el cine no tardaría
en acompañarla.
2
En 1888 la ciudad de Maracaibo se ve por primera vez iluminada de
noche como si fuese de día. La primera ciudad venezolana en contar con
suministro eléctrico regular, es también la primera en recibir el joven vitascopio
de Edison, hermano del cinematógrafo Lumière, casi diez años después de haber
alumbrado sus calles. Este aparato, una cajita no más grande que una de
zapatos, sigue los principios de la cámara fotográfica y por lo tanto, necesita
de la luz para asir la realidad en movimiento. Lumière, se llaman sus
creadores, como confirmando que a veces en la historia de los hombres hay
elocuencia poética.
3
En Lumière y compañía (Anne Andreu, 1995) se convoca a cuarenta directores
de renombre de todas partes del mundo para que, en honor a los cien años del
cinematógrafo, se animen a llevar a cabo una película utilizando el aparato.
David Lynch, Costa Gavras, Theo Angelopolus, Spike Lee, Abbas Kiarostami,
Michael Haneke, Liv Ullmann, Peter Greenaway, Wim Wenders, Jaco Van Dormael,
Zhang Yimou, Bigas Luna, entre otros, participan en la película. Deben además
ajustarse a tres reglas: la duración no debe ser mayor a 52 segundos, el sonido
no puede ser sincronizado, y solo están permitidas tres tomas. El resultado de
este reto varía desde homenajes al cine de parte de directores como Claude
Lelouch –quien pone a dar vueltas sobre una base a una pareja que se besa
apasionadamente y hace transitar frente a ella un desfile de cámaras y
camarógrafos, desde el más antiguo hasta el más moderno–, hasta homenajes al
mirar y a la mirada sobre el detalle, como en el corto de Kiarostami donde
vemos mantequilla derretirse sobre un sartén. Se intercalan las respuestas de
los participantes a preguntas difíciles como ¿por qué filmar? –“Porque no hay
nada más” responde Wenders–, o ¿es mortal el cine? Una de las declaraciones más
interesantes es la del japonés Kiju Yoshida, quien dice que es falso que el
cine pueda filmarlo todo. “No podemos ser presuntuosos”, y su cortometraje lo
demuestra.
4
“Gira la clavija y la luz está allí”, publica el diario New York Times el 5 de septiembre de
1882. “Tanto al filmar como al proyectar una película, la luz hace visible la
imagen. Sin luz no hay imagen” sentencia el cineasta francés Jacques Loiseleux
en un ensayo sobre la importancia de la luz en el cine. Libros como Brilliant de Jane Brox y La noche de Al Álvarez hablan sobre cómo
se vive antes de la luz artificial, cómo era la experiencia de la noche antes
de poder alargar el día con la electricidad. La noche se vive entonces de
manera distinta al día, a tal punto que la moral no es la misma. El miedo infantil a la oscuridad
permanece como una advertencia. Si se llega a acabar esta luz nos enfrentamos de nuevo
a la noche. El país de la luz que dio vida a los
hermanos Lumière y a la luz del cine, fue también anfitrión del mismo acontecimiento
que poco
más de doscientos años después acaba con ella en el nuestro: la
revolución.


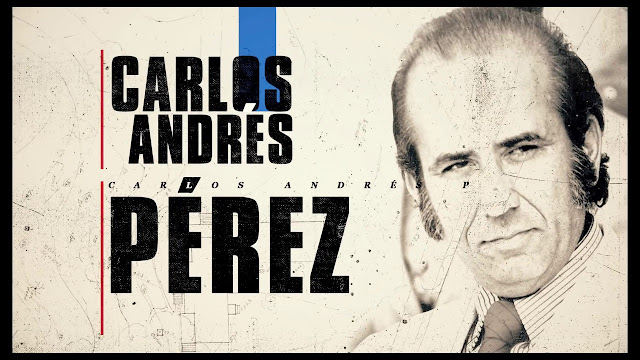
Comentarios
Publicar un comentario