Decir y mostrar. Marguerite Duras
Con la llegada del film
d’art -sin duda una idea de los franceses- a
comienzos del siglo XX, se instaura una
manera de acercar un nuevo aparato, el cinematógrafo, a las instancias artísticas del
teatro o la literatura. Se buscaba hacerlo “elevado”, alejarlo de la idea de entretenimiento
de feria. Las maneras de hacer cine a finales del siglo XIX tuvieron, en un
principio, fines instrumentales, científicos, o sencillamente de mero entretenimiento
para el vulgo. Con menudo proyecto en mente, los franceses se propusieron entonces filmar a
partir de grandes obras de teatro, o escritos pedidos específicamente de manos
de dramaturgos. Consideraban
que mientras más se acercase el cine al teatro o la literatura, más
parecería y eventualmente sería una de las bellas artes. Como aquello de que la
cercanía con la belleza te hace más atractivo.
La llamada Nueva ola, un movimiento cinematográfico que nace en
los años sesenta fue entre otras cosas una suerte de reacción de Francia a las
sobreproducidas películas hollywoodenses, preempacadas, estandarizadas, con
grandes presupuestos. Hermana del neorrealismo italiano, la Nueva ola francesa
estableció nuevas maneras de romper con el canon Hollywood, de explorar y
experimentar con el montaje, la banda sonora, la manera de narrar y de mostrar
una historia, a veces con profundidades inalcanzables, al menos por mí. El cine
francés se me ha hecho en general ajeno. Sí hay algunos creadores que sin duda
me han deslumbrado y a los que no he podido dejar de ver una y otra vez, como
al comediante Max Linder, precursor de Sennett y por lo tanto de Chaplin, Keaton, Lloyd y un
largo etcétera;
Jacques Tati, Abel Gance, Émile Cohl, uno de los pioneros en animación, y la maravilla que es el cine de Méliès.
Y es que, gracias a cineastas como ellos, Godard, Resnais, Rohmer,
Truffaut y Robbe-Grillet y la influencia que tuvieron en cineastas
contemporáneos y posteriores, el cine nos otorga obras lúcidas e
interesantísimas, un thinking outside the
box, o el más cercano razonar fuera
del recipiente, que abrió, sobre todo con Godard, un universo de
movimientos de cámara nunca antes experimentados y maneras de mostrar que se
separaron para siempre del clásico plano-contraplano americano. Todo eso está
muy bien. Sin embargo y sin ir en desmedro de la calidad o la importancia de
este cine, lo he sentido siempre demasiado cercano a la literatura, literario.
Tal vez sea Godard la excepción a esto, así como Gance, entre otros grandes
experimentadores visuales. Desde la proyección primera de El asesinato del duque de Guisa (1908), hasta los guiones de
Jean-Claude Carrière -me viene a la memoria la adaptación de la novela de Kundera La insoportable levedad del ser-, hay un grupo de franceses que siento que tiende a lo literario, y
Marguerite Duras bien ha podido ser uno de esos franceses.
Escribir
en off
Escritora antes que cineasta, Duras es la autora de uno de los guiones más
maravillosos, punzantes y hermosos sobre la guerra, Hiroshima, mon amour, llevada a la gran pantalla por Resnais. Al
leer en el guion las notas y diálogos noto en la manera de acotar y describir de
Duras que está plenamente consciente de cómo debe escribirse para cine, a
diferencia de cómo se escribe para literatura: Pasamos por la plaza vacía (a la una del mediodía). Los noticiarios
tomados a raíz del 6 de agosto del 45. Hormigas, gusanos, salen de la tierra. La
alternancia de los hombros continúa. Vuelve a oírse la voz femenina, alocada,
al mismo tiempo que van desfilando las imágenes, alocadas también. Siempre
me resultó difícil distinguir entre textos que sí eran cinematográficos y los
que simplemente no tendrían adaptación exitosa probable. Ahora el tiempo, las
lecturas, películas y un poco de instinto me llevan a la conocida tesis de que
los grandes escritores por lo general no aciertan al querer dar el brinco y
escribir para cine. Hay excepciones, por supuesto. Y es que, en cine se escribe para
una pantalla, para lo que se ve, lo que se muestra (o no), lo que
se escucha. En
el guion de Hiroshima, mon amour está
claro. Lo que hay en ese filme de literario proviene de las conversaciones casi
poéticas que tienen él y ella mientras vemos las imágenes del horror de la
devastada Hiroshima (“He contemplado a la gente, he mirado a mi vez
pensativamente el hierro. El hierro quemado. El hierro roto, el hierro que se
ha hecho vulnerable como la carne”), y no de las conversaciones que tienen
cuando, a diferencia de lo anterior, los
vemos a ellos; estas ultimas de alguna manera se relajan, se distienden, se
anclan más en la cotidianidad (“Eres muy guapa, ¿sabes?”, “¿Tú crees?”, “Creo”).
En India song (Duras, 1975),
originalmente una obra de teatro, la gran parte de las conversaciones se da
entre personajes narradores que nunca vemos, a través de voces en off que como los reyes en Las meninas miran desde afuera con
nosotros lo que está sucediendo y lo comentan, también con ese halo de poesía
que “levanta” los enunciados, y que separa la banda de sonido de la imagen. Dice David Cronenberg que la
voz en off es un recurso
para lo que el cine
no puede hacer: exponer la voz
interior.
Pero no toda Europa se vio contagiada por el deseo de un cine
cercano a lo literario. Los nórdicos entendieron que añadir un poquito de Hollywood
a la mezcla no hace daño. En Suecia Sjöström, entre otros, se vio influenciado
por el trabajo fotográfico del paisaje infinito en los westerns, y lo incorporó a su cine. Tal vez esto abrió ante estos
cineastas una manera de narrar con la imagen con mucha más inteligibilidad y
elocuencia en ausencia de la oralidad, como lo habían demostrado Griffith y otros cineastas de la
época muda.
Al
pan, pan y al cine, cine
En India song lo que
vemos no es lo que oímos. Anne-Marie Stratter, la esposa del vicecónsul de
Francia en la India de los años treinta azotada por la lepra, inmersa en el
tedio cotidiano se embarca en una serie de aventuras amorosas a sabiendas de su
esposo, y son rondados por una mendiga demente que canta en el parque que rodea
la embajada, a la que nunca vemos. Toda una situación fuera de campo que nunca
se nos muestra y que marca un ritmo y un ambiente -junto con
la música de Carlos d’Alessio- disociados de la imagen, la cual además levanta suspicacia: en la sala de la embajada donde transcurre
gran parte de la película hay un espejo que refleja las acciones lánguidas de
los personajes, y que no nos deja saber si lo que vemos es la acción o el
reflejo de ella. En esta película encontré una necesidad de separar y hacer
autónoma la imagen sonora de la imagen visual, de reflejar un estado de
conflicto y un profundo dolor, un quiebre, que quizá hace sentir también
escindido al espectador. Una manera de obligar a darle independencia a lo que
se muestra para apreciar lo que se dice. Una manera de que notemos que lo que ocurre es precisamente
lo que no vemos. Un intento de reconciliar a la imagen en movimiento con la
palabra dicha mediante su separación, su independencia; una suerte de imagen
sonora que ya no es producto ni acompañante de la imagen sino su perturbación,
su reto, su contradicción. Como dice Gilles Deleuze en La imagen-tiempo (Paidós), el acto de habla es entonces inatribuible.
Y cómo es que esta ruptura, este extremo se da en esta película,
en el cine de Marguerite Duras, me pregunto. Dejando a un lado las
características de la Nueva ola, me inclino a pensar que es producto de lo
literario en ella. Hay algo de exploración de la palabra en su cine, algo de
querer alejarlo de su cinematografía para acercarlo a la literatura, es decir,
hacerlo algo que no es. Ver El asesinato
del duque de Guisa me hace pensar que por ahí iban las intenciones del film d’art. Ellos queriendo hacer del
cine un “arte” optaron por imitar el teatro, y Duras la literatura. Y sin negar,
sin dejar de creer que la imagen es
porque en su instancia última es palabra,
diría que la especificidad cinematográfica es lo visual, y es la imagen y no
otra la materia prima, asunto que con una intuición tremenda comprendió el Hollywood
desacomplejado y nada pretencioso, y que rápidamente desarrolló con éxito. Si
bien se trata de un reflejo de la llegada de la modernidad al cine (ya de por
sí moderno), la voluntad de la presencia de lo literario en él es tan antigua
como el mismo séptimo arte. Tal vez ahí estén aquellos que como Marguerite
Duras insisten en que la palabra es el lugar del resplandor.


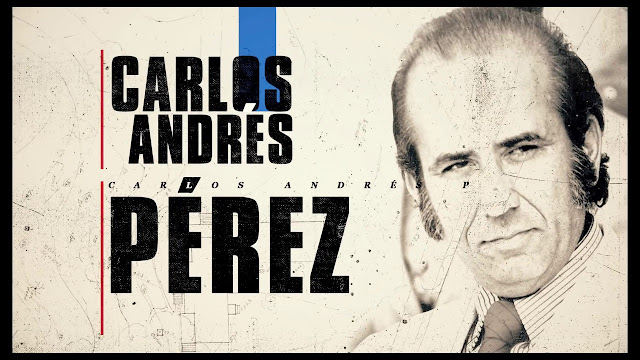
Comentarios
Publicar un comentario