El pasado (y el Averno)
Marie, interpretada por
Bérénice Bejo (El artista, M.
Hazanavicius, 2011) va al aeropuerto de París a buscar a su esposo, Ahmad, de
quien se separó hace cuatro años. Ahmad es iraní. Ella lo espera a la salida,
se ven a través del vidrio que separa el sector del equipaje y la salida. Se
hablan pero no se escucha nada. Gestualizan.
En varias de las
escenas de El pasado (Asghar Farhadi,
2013, parte del 28 Festival de cine francés) sucede que los personajes no se
escuchan entre sí. La distancia, el ruido, una ventana o puerta de vidrio no lo
permiten. Son esos los momentos en los que pareciese se llevasen mejor,
precisamente porque no se hablan. Hay una barrera entre ellos que tras una
primera mirada pareciese querer decir que son incapaces de comunicarse, pero
que termina por ser lo único que los mantiene momentáneamente serenos: con la
barrera aún existe la posibilidad de hablarse, entenderse, no se han dicho nada
todavía. En cuanto lo hacen agotan toda posibilidad y se dan cuenta de que
comunicarse les ha servido solo para herirse.
La casa
En una vieja casa
destartalada, con goteras, desordenada, a medio pintar –nada
de bohemios lofts, casas campestres
de ensueño, o elegantes apartamentos parisinos– viven Marie con
Samir y tres chamos. Marie ha llamado a su esposo para que venga a firmar los
papeles del divorcio. De esta manera ella puede casarse con su novio, Samir, un
iraní afrancesado. Marie se ha casado antes de hacerlo con Ahmad y tiene una
hija adolescente, Luci. Su padre (el de Luci) no vive en Francia. Con Ahmad
tiene a la pequeña Léa. También está Fouad, hijo de Samir y su mujer Céline, de
quien se nos dice pronto que está en coma.
Con la llegada de Ahmad
a la casa se suceden una cantidad de conflictos que con claridad estaban allí
desde tiempo antes, un pasado que se empeñan en cubrir con botes y botes de
pintura regados por toda la casa con los que Fouad tropieza y desata la ira de
Marie. Un problema tras otro, una gotera, el desorden de la cocina, la distribución
de las camas, y más allá una revelación de Marie a su esposo, cuestión que le
suelta como bomba justo antes de pasar a ver al abogado para firmar los papeles
de divorcio, cuya lectura se hace insoportable por la nueva noticia y la interrupción
constante del teléfono de Marie. A partir de entonces las revelaciones vendrán una
tras otra. Luci, la adolescente, no quiere que su madre se case con Samir, se
rehúsa a decir por qué, y Ahmad es quien tal vez podría intentar conversar con
todos para armonizar un poco la situación. Sin embargo cada pista que Farhadi
va dejando con muchísima finura va abriendo más interrogantes, lejos de
responder nada acerca de nada. Las situaciones que han puesto a Céline en coma
van descubriéndose.
Todos han hecho algo
por más pequeño que sea que ha llevado a esa situación, teniendo o no malas
intenciones. Y ninguno al verse acorralado por preguntas y por la oportunidad
de finalmente decir que sí, que debe asumir al menos algo de responsabilidad,
lo hace. Nadie admite la responsabilidad de la situación desastrosa a la que
han llegado. Es siempre Ahmad, que no pertenece a esa casa, quien hace un
intento de arreglar algo. Los niños solo se ven envueltos en un desastre que no
han causado pero del que son consecuencia y con el tiempo serán causa. Todo
hecho pedazos, todo fragmentado, aislado. “Estar solo es terrible/ no quiero
decir vivir solo,/ sino estar solo: donde no te oye nadie” escribe Louise Glück
en Averno. Y me pregunto entonces si
es que de verdad es posible responsabilizar a alguien, si queda algún espacio
para el diálogo, si de verdad caben las preguntas.
La palabra
La manera que tiene el
director de Una separación (2011) de
presentarnos a Marie –francesa, europea, occidental–
y lo que la rodea, esa casa que se hace pedazos, podría verse entonces como una
mirada crítica a Occidente. Ahmad, es decir Oriente, llega a esa casa a tratar
de ofrecer algo de ayuda o de consuelo sin éxito alguno salvo para sí mismo
porque él sí se puede ir, no pertenece ni nunca lo ha hecho a esa casa. Marie y
la casa se muestran como un muy pobre modelo a seguir. Y hay un por qué. La
serie de acontecimientos que acarrean el coma de Céline y la rabia de todos
contra todos no se mitiga conversando. El silencio, la barrera de vidrio, u
Oriente, es lo que consigue unos mínimos momentos de tranquilidad –eso
sí, sin que llegue a ayudar de manera efectiva–.
Cada vez que intentan
resolver algo discutiéndolo, se crea aún más caos, más distancia. No alcanzan
nada diciendo porque la palabra en
esa casa ya no funciona, no significa.
Está vacía. Por eso gritan a tope de pulmón sin que nada nuevo pase, sin que
nada signifique nada. El asidero de Occidente ha sido vaciado de todo
significado, ya su fundamento, la palabra, se ha quedado sola. Cuando Ahmad se
va de la casa de regreso a Irán, nadie ha resuelto nada. Y cómo, si no tiene
sentido preguntarse siquiera si hay responsabilidades, si alguien debe
asumirlas, si hay o no culpa, o si existe posibilidad alguna de reconciliación,
de enmiendo. Farhadi responde: no.
Este director iraní nos
ha entregado una película narrada con precisión delicadísima, actuaciones estupendas que dejan ver su gran
manejo del actor proveniente del teatro –y algo curioso:
no habla francés, por lo que dirigió a los actores a través de su propia
barrera de vidrio: un intérprete– y un guion
repleto de detalles cuidados de forma escrupulosa, contenedor de una crítica
feroz e inteligentísima a Occidente, la cuna de la luz, de la verdad, de la
palabra, y donde ahora tan solo queda el nihilismo.


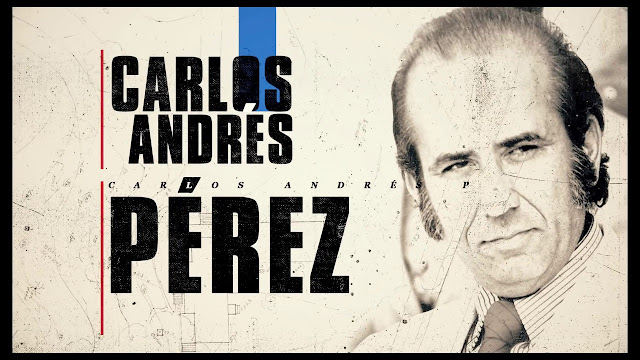
Comentarios
Publicar un comentario