#CineCentenarioRevoluciónRusa El acorazado Potemkin
I
“He
aquí por fin una verdadera victoria para el cine soviético; he aquí por fin un
trabajo genuino de arte cinematográfico contemporáneo cuya perfección es
profundamente conmovedora”, escribió el crítico en la víspera de Año Nuevo de
1925 para el periódico soviético Laboral.
Cuenta
el profesor Richard Taylor que el día del estreno de la cinta El acorazado Potemkin (1925, Sergei
Eisenstein) el 18 de enero de 1926 en Moscú, las fachadas de los teatros
Metropolitano y Khudozhestvennyi fueron decoradas como barcos de guerra y los
acomodadores vistieron uniformes navales. La prensa soviética comparó sus
cifras de audiencia con las de Robin Hood
(1922) la superproducción norteamericana escrita y protagonizada por el galán
Douglas Fairbanks, en una suerte de batalla –“superando triunfalmente a sus
enemigos”, dice el crítico de Laboral–
entre las cinematografías estadounidense y soviética. Señalaba el artículo que
en el Khudozhestvnnyi [los comunistas aman las cifras] veintinueve mil
cuatrocientas cincuenta y ocho personas habían visto Potemkin en doce días, mientras que “únicamente” veintiún mil
doscientas ochenta y una traicionaron a la patria viendo al atlético Fairbanks
proteger a los ingleses pobres de la avaricia del príncipe John. Para febrero
de 1926 el teatro moscovita anunciaba que en su primer mes “trescientas mil
personas han visto el orgullo del cine soviético”, e incluso se reportó en la
prensa local de Odessa que unos ladrones habían entrado a uno de los cines de
madrugada para llevarse una copia de la cinta, descrita como “sensacional”.
II
El crítico de
cine estadounidense Roger Ebert señala lo peligrosa que Potemkin puede ser bajo las circunstancias adecuadas. Esta película
de argumento sencillo basado en el motín que llevaron a cabo los tripulantes
del Potemkin en 1905, fue prohibida en algunos estados de Estados Unidos,
Francia e incluso la Unión Soviética de Stalin, cuando se dieron algunos
motines en el partido. Lo agresiva, insistente, intensa, repetitiva, rítmica
que es esta obra, proyectada en tiempos de Tiananmen o Guerra Fría, reclamaría
fácilmente la inflamación de los espectadores.
En una de las
escenas más célebres e influyentes de la historia del cine, la de las escaleras
de Odessa, Eisenstein concentra las matanzas de los rebeldes a manos de los
soldados del zar en los escalones, donde plano a plano vemos las botas de estos
descendiendo, la gente huyendo y el momento dramático en el que una madre ve
rodar el coche de su bebé escaleras abajo sin que nadie lo detenga. El poder de
la escena recae, entre otras destrezas, en que los personajes no son individuos
sino colectivos, conceptos: la madre, el pueblo, la opresión, la infancia, la
víctima. Las personas que aparecen en Potemkin
son la masa, y si bien se les hacen primeros planos es únicamente para exaltar
sus reacciones: ira, terror, indignación; verdaderas protagonistas que se
materializan en los rostros. Pero sobre todo, lo que fundamenta la cinta es el
montaje.
A
partir de estudios como el efecto Kulechov y la objetividad documentalista de
Vertov y su Cine-ojo (además de la escasez de celuloide), los soviéticos
desarrollaron su propia teoría del montaje. Gran defensor del montaje como el
elemento primordial del cine, Sergei Eisenstein establece el cine-dialéctico, esa
tendencia que considera al montaje el soberano y que André Bazin llamó con
mucha lucidez una tendencia totalitaria.
Razonado
a partir de la dialéctica hegeliana, el postulado ideológico que la fundamenta
afirma que la realidad no tiene interés fuera del sentido que se le da. Este
cine, dirá Roland Barthes, “fulmina la ambigüedad”, pues no reproduce la
realidad sino que la niega, construyendo la suya propia a partir de fragmentos que producen sentido
combinándose mediante el conflicto:
nace una idea producto del enfrentamiento entre dos fragmentos o los elementos
internos de estos (iluminación, superficies, espacios, ritmos). El plano de las
botas descendiendo se enfrenta al de la mujer que sube con su hijo muerto en
brazos para producir una síntesis, la del desamparo del pueblo de Odessa frente
al tirano sin rostro, la represión despiadada.
No
es casual que se trate de una teoría radicalmente opuesta a la norteamericana del
cine de la transparencia, donde se reconoce que la realidad es ambigua, y así
debe ser representada por el cine. El montaje en el cine de la transparencia se
limita para no atentar contra la ontología de la fábula cinematográfica. La
garantía de verdad del discurso en este cine soviético está sujeta a las leyes
del materialismo dialéctico e histórico, mientras que en el cine de la
transparencia, si llegase a existir un criterio de verdad, este se fundamenta,
en última instancia, en la existencia de Dios.
III
Ambigua
pareció ser también la recepción de Potemkin
en Moscú, tanto para el público como para la prensa, muy a pesar de los datos
oficiales. Artículos como los del Laboral
o el diario local de Odessa describieron la concurrencia al primer mes de
exhibición como un evento sin paralelos, incomparable con cualquier otro
estreno soviético o extranjero. Sin embargo el profesor Taylor recoge algunas
fuentes que declaran que la cinta no se proyectó en Odessa sino hasta 1927, que
solo en Berlín la película se exhibía en más cines que en toda la Unión
Soviética junta, y que el teatro Khudozhestvennyi, aquel que se medía
constantemente para asegurarse de sobrepasar las cifras de audiencia de Robin Hood, había negociado una licencia
de exhibición exclusiva que hacía bastante costoso que otros cines comerciales
proyectasen Potemkin, convirtiéndose
en el principal lugar de proyección de la cinta. El orgullo del cine soviético
es, como dice Bazin, de concepción centrípeta: los fragmentos se definen solo
como imagen, sin ningún referente fuera porque no puede haberlo. Aún si el negativo del Khudozhestvennyi hubiese
ardido al día siguiente del estreno, en el teatro habría habido, para los
soviéticos, trescientos mil espectadores. La realidad debe ser fulminada.
Potemkin no solo falló al tratar de
superar la cantidad de espectadores locales de Robin Hood, sino que ya para el mismo febrero de 1926 ya había sido
retirada de los cines comerciales moscovitas, mientras que las aventuras de
Fairbanks se extendieron hasta el verano por demanda popular.
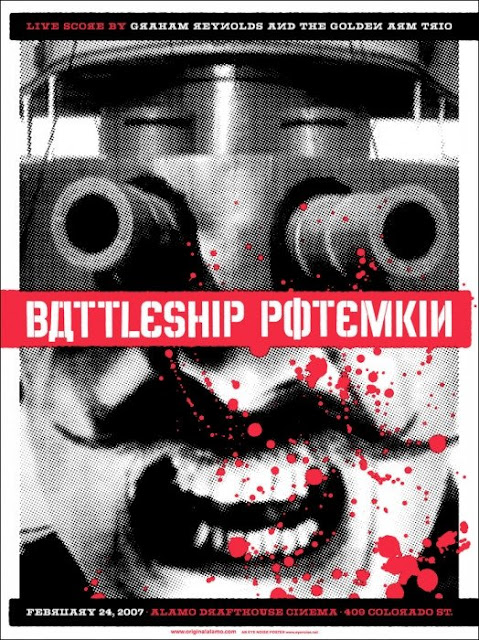



Comentarios
Publicar un comentario