La tierra y la sombra
Un
viejo campesino regresa a casa después de muchos años en el drama colombiano La tierra y la sombra (2015, César
Acevedo). El camino a su tierra es árido y polvoriento. Los campos de caña de
azúcar se alzan más altos que los hombres a los lados del sendero vacío. El
cielo es de cenizas. Junto a un samán enorme está la casa. Un niño, su nieto,
lo invita a pasar. Dentro, la casa está completamente a oscuras. La mínima luz
que se cuela entre las grietas de la ventana deja ver que yace un hombre, su
hijo, en un lecho. En tono rulfiano, Acevedo muestra al viejo que vino al Valle
del Cauca porque sabe que acá aún vive su hijo, un tal Gerardo.
Lo
que hace sombra implica al demonio, por lo tanto el mediodía, la hora sin
sombra, es considerado la hora de la paz interior. Los griegos celebraban los
sacrificios al mediodía. Bajo el árbol Kien
de la China por el cual ascienden y descienden los soberanos no hay sombra,
pues es la condición del inmortal no tenerla. Así la sombra está ligada a la
muerte: al norte de Canadá los indios creen en la sombra como aquella que
permanece junto a las tumbas y mantiene las relaciones de los muertos con los
vivos. La sombra que se aferra a la tierra.
En
esa casa en penumbra, el viejo Alfonso sabe que su hijo está muy enfermo.
Padece de dolores en el pecho y dificultades respiratorias, consecuencia de
trabajar y vivir donde lo hace, entre los campos de caña de azúcar. La quema
frecuente de estos sembradíos facilita el corte a machete de las cañas, además
de eliminar alimañas e insectos, pero al mismo tiempo lo cubre todo de ceniza.
La esposa de Gerardo y doña Alicia, la madre, salen a trabajar en su lugar
ahora que la enfermedad lo ha tomado. Alfonso ha llegado a una casa que no
puede creer suya, donde la oscuridad de la figura materna, la de Alicia, es tan
intensa como las sombras que inundan la casa. “No se pueden abrir las ventanas”,
le repiten a Alfonso los miembros lánguidos de la familia. Desde el inicio
Acevedo ha puesto en escena una situación algo similar a la de Los otros (2001, Amenábar), fuera del
género, con una cadencia lenta y contemplativa de la grisácea aridez de los
paisajes exteriores y la oscuridad caravaggiana
de los interiores. La destreza visual de la dirección de fotografía y la
dirección hablan del espacio de esa casa con cuotas de lirismo onírico en una
escena en la que un caballo hermoso recorre los pasillos de la casa como si de
una película de Tarkovski se tratase. El viento y el fuego tienen una fuerza
similar a la que tienen en la obra del ruso. Como sucede también en ¡Qué verde era mi valle! (1941, Ford),
la naturaleza va acorralando a la familia.
Debieron
haberse ido. Debieron haber abandonado hace años esa tierra. La esposa de
Gerardo está convencida de ello. Sabe que Gerardo enfermó por permanecer en
ella. “El problema aquí es usted”, le dice a doña Alicia, y así es. Es ella
quien no ha querido abandonar la tierra, porque ella es esa tierra. Su naturaleza es doble: es la madre que con su
vegetación nutre a los hombres, y a la vez la que los necesita para alimentarse
de ellos, pues reclama los muertos. Las escenas de Gerardo y doña Alicia a
solas son quizás escalofriantes por la que sabemos es una naturaleza fecunda y
a la vez destructiva de la madre. Una condena.
A
tono con una estética rural de lugares remotos como los de la literatura sureña
norteamericana, la ópera prima La tierra
y la sombra hace de estos dos elementos una historia donde el hogar y la
memoria son inseparables de la muerte, y donde las sombras de hombres que
habitan esa suerte de limbo no podrán hallar la paz.


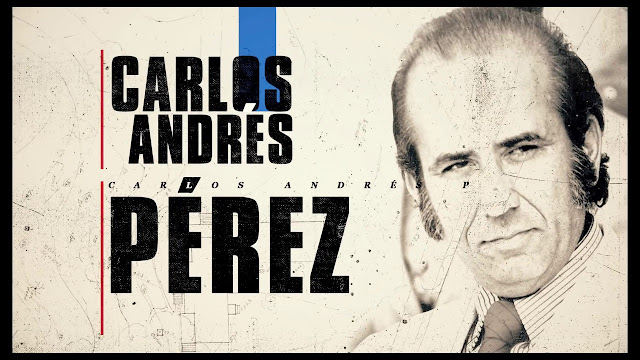
Comentarios
Publicar un comentario